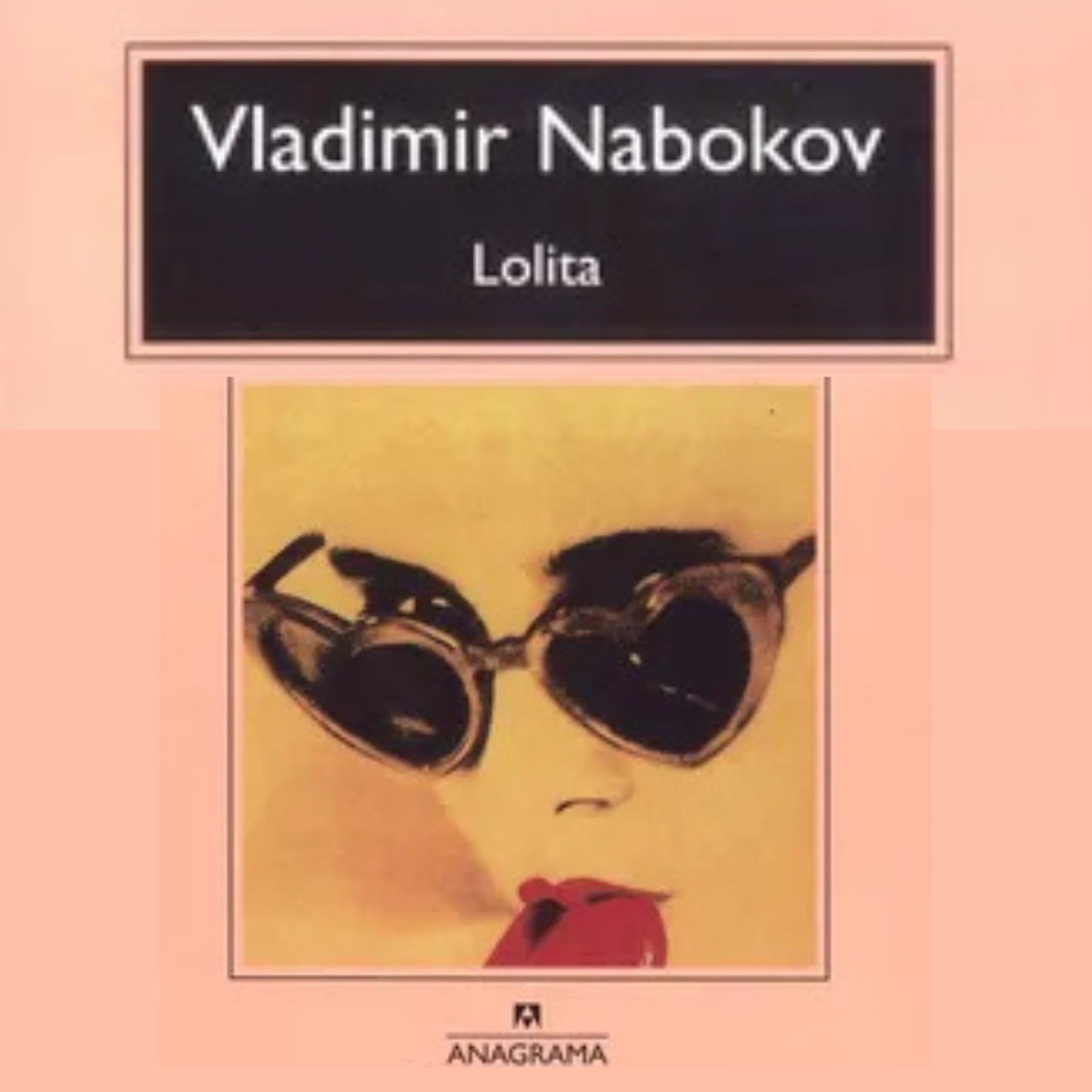El miedo a lo desconocido es tal vez la emoción con las raíces más profundas de todas las que puede sentir el ser humano, cada persona lo percibe de manera distinta y por motivos únicos. Pero llega sin aviso y tras una pequeña llamada nos cuenta algo. Al mismo tiempo que determina qué experiencias penetran en nuestra consciencia.
Una palabra con la que todos convivimos diariamente es enfermedad. Las enfermedades son nuestros compañeros de vida, nos asedian desde el nacimiento y nos persiguen hasta la muerte. La salud es algo frágil
Una pandemia nos sorprendió, y con ella vino el confinamiento… Pero vivir en una especie de letargo, en un detenimiento no me era desconocido. Por un largo tiempo me he sentido cansada y triste, y también por un largo tiempo he sentido que mi voluntad no existe. Estas emociones me producían culpa, vergüenza y sobre todo miedo. Así que cuando una enfermedad obligaba a todos a quedarse en su casa el mayor tiempo posible, a mí me resultaba algo cotidiano, yo llevaba años cultivando un universo interno vasto pero me seguía siendo difícil vivir en el mundo con los otros.
El periodo de cuarentena de alguna forma me permitía percibir mi propia experiencia con más claridad. Repentinamente todos estábamos inmersos en una esquicia, cada cosa tal y como la conocíamos había cambiado. He querido interpretar este momento como una toma de consciencia de mi identidad. Yo como una pieza del rompecabezas que finalmente encajaba, encontrando un lugar del cual asirse. Esta conclusión es el inevitable resultado de observar a los otros tan de cerca y cotidianamente que hacía fácil alcanzar sus gestos y me obligaba a percibir sus reacciones con mayor detalle. Si el mundo se detenía la mente no lo hacía.
El equilibrio se perdió, las rutinas se alteraron completamente, y fue ese desazón físico y anímico la circunstancia que finalmente me dirigió a parajes de sentimientos estancados, en la incertidumbre que provoca ser un extranjero, tanto para el entorno como hacia uno mismo.
Cuestionarme la autenticidad de cada uno de mis deseos en un espacio tan reducido como la casa, hizo que la prisa tomara un ritmo que es posible ir postergando indefinidamente, donde el tiempo transcurre diluyéndose entre las fronteras de la vida privada y la pública. Las distancias en relación a los demás se acortan. Este ejercicio continuo desgasta y fragmenta la paciencia.
¿Qué ha pasado? El tiempo. El tiempo pasa y no vuelve. Este nuestro tiempo me mostró una forma nueva de sentir miedo, un miedo tangible y compartido. Desde que era joven anduve por el mundo creyendo que vivir era un peligro, que amar a alguien más siempre termina mal, básicamente por el hecho de que somos egoístas, lastimamos, mentimos, abandonamos o morimos. Aunque esto último no es por egoísmo, sí termina hiriendo. Herimos sobre todo a quienes más amamos por la tremenda cercanía e intimidad que compartimos con ellos. Es esta intimidad la que nos traiciona, nos confunde, nos ciega. Pero una traición nunca es hacia el otro siempre es hacia uno mismo.

Al paso de los días en cuarentena, la desconfianza y el mutismo con los que me había conducido en el pasado inesperadamente cobraron sentido, ya no parecían tan absurdos. Se había vuelto normal evitar a los otros, era legítimo permanecer callado o indiferente. En contraste, ahora todos querían hablar, contar qué les ocurría; entonces, irremediablemente me convertí en escucha. Esto no me molestaba porque pude comprender mejor a las personas de mi entorno. Aunque para una personalidad introvertida como la mía, lo que escuchaba sólo generaba preguntas y angustia.
Prontamente descubrí que la intranquilidad nos acechaba a todos, más allá de las apariencias de una calma mal fingida que rápidamente se agotó. Y a pesar de que consideraba que la angustia y la tristeza eran mis compañeros habituales, algo que contrario a toda lógica no esperaba, fue que la nueva enfermedad se acercara tanto a mi familia. Mi madre enfermó. Y lo siguiente que pienso después de escribir esto es que gracias a Dios nunca tuvo gravedad y se recuperó. Esa crisis se pudo sortear.
Creer a mi madre en peligro de muerte me hizo recordarla más y más, sentirla cerca aun cuando no podía verla. Hablar con ella en la distancia dejó de ser mecánico y se volvió un motivo de agradecimiento. Juro que la escuché cautiva, prometiéndome no olvidar sus palabras, el tono de su voz y la velocidad de su habla. Tan lejos se oía que estaba más cerca.
Y una vez pasado el estrés de tan largos días de adaptación al encierro caí en cuenta de la complejidad del proceso de recordar… La memoria muchas veces nos oculta cosas o nos muestra sólo aquello que deseamos ver, elige por sobre todo lo demás y se dispersa con mayor volatilidad en el contexto del confinamiento, porque la mente se ocupa de las mil cosas por hacer aunque ninguna parezca tener demasiada importancia pero todas tengan carácter de indispensables. Al interior de una casa la memoria se desdibuja, nos hace extrañar a aquellos que hemos perdido o a quienes han querido extraviarse lejos de nosotros. Y todos esos recuerdos reconstruidos una y otra vez por la evocación constante nos asaltan. Esos recuerdos somos nosotros mismos, nos integran y también nos desbaratan de vez en cuando.
Comprendí que los lugares hacen que la gente se vaya desvaneciendo de una manera gradual hasta desaparecer y perderse completamente. Ahora nuestra preocupación es participar de todo decididamente, convocados por las imágenes provenientes de cualquier lugar, convencidos de que lo que más se valora es aquello que se puede exhibir.
No es mi intención revelarme en contra de semejante fatalidad. Sin embargo, atreverme a escribir esto es para mí impeler, con la seguridad claro, de que siempre se nos escapa algo. Hay cosas que no vemos o que no entendemos en lo que vemos. Y luego, otras tantas veces, colocamos en nuestro pensamiento más de lo que efectivamente está en la realidad, la llenamos de otros contenidos, de proyecciones, de percepciones, de elementos y significados que vienen incluidos al observar.
En este tiempo me permití olvidar la necesidad de que todo trascienda, y disfrutar la facilidad ligera de lo aparentemente inútil. No quiero sustituir la belleza de la vida, que simplemente es, por esta premura de programarlo todo, de vivir pendiente del feedback, la batalla y el aplauso. Esta aspiración exige renuncia, quizá también es un momento de rendición, y de recordar que en realidad sólo hay un viaje.
Pienso que una persona feliz es alguien que probablemente ha sido infeliz en el pasado y sencillamente intenta… Soy una olvidada, soy este tiempo muerto, soy la que sobrevive a este tiempo, soy lo que soy y es lo único que me queda.
Verónica Valentín Archundia
(Ciudad de México, 1986). Es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Disfruta enormemente de las expresiones artísticas en todo su espectro. Considera la belleza y la claridad como los valores más altos. Y cree firmemente que la única actividad que nunca se malogra es aprender.