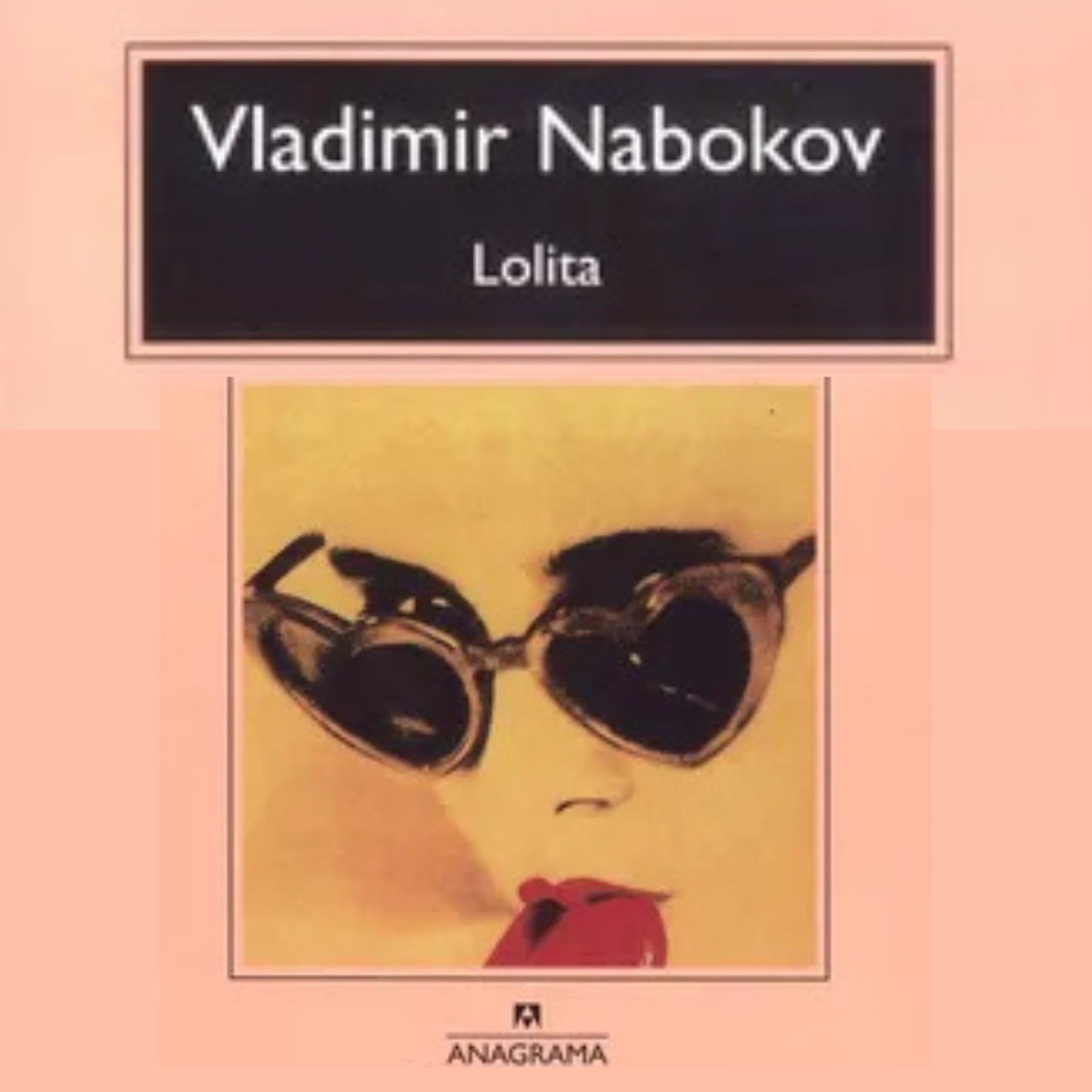El café es el proyecto; la cantina es la nostalgia.
Luis Vega y Monroy
Del libro Estampas de la ciudad de México, 1990, citado por Mac.
Si desde la pandemia se inventó tomar café en modo virtual, conozcamos una tradición que fue liquidada mucho antes. En eso coincidirán con el escritor Marco Antonio Campos (Mac). Sin embargo, los vanguardistas indican que la transferencia del deleite cafetero a grupos de WhatsApp, a través de Facebook, el Messenger y el afamado zoom, entre otras linduras en los dominios del feudalismo de la nube, permite hacer cualquier tipo de tertulia con gran gozo en asamblea de pantallas.
El libro editado por la Cámara de Diputados es por ahora para los afortunados que asistieron al recinto de San Lázaro el miércoles 29 de octubre de 2025 y para los tercos que insistan en obtenerlo en las oficinas del diputado Ricardo Monreal. Unos cuántos ejemplares de tiro para tan brillante investigación, para tan conmovedora travesía y para tan aleccionador paisaje de nuestra cultura. Su redacción viene de lustros atrás -es una reedición muy valiosa- periplo de un calibre narrativo que lleva prácticamente a subrayar las 137 páginas. Una prosa suave, cristalina, emotiva, aguda, como es lo construido por Campos. Si para uno que no es literato se advierte como materia fundamental para comprender el México de hoy -en todos los puntos de la brújula- para quienes son parte de la comunidad de autoras y autores en la literatura, sin importar la edad, es obligado remitirse a El café literario en la Ciudad de México en los siglos XIX y XX.
Desde ahora se convierte, además, en un volumen de colección. Ello en virtud de que es parte del Premio Excelencia en Letras de Humanidad 2025 que obtuvo Marco Antonio, tras haber sido postulado por el Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso que preside mi tocayo Eduardo Vázquez Martín. Un reconocimiento concebido por la cámara baja y el Instituto Cervantes de España, que se suma a otros más cosechados en su incesante trayectoria interviniendo variedad de géneros literarios, periodísticos y de modelos en la promoción cultural. En acepciones de la revolución tecnológica, Campos es un creador multitag. Obra válida para recorrer cualquier ruta del acontecer que lo ha forjado, ya sea en autopista o en brecha, ya que, si no hay lector de tag, sus numerosos libros son compatibles con Waze: trazan rutas y te llevan a tu destino al saberte en manos de un notable escritor.

Entre la creatividad y el negocio
Las mesas de los cafés literarios -o emparentados con ellos- que ha catalogado Campos están llenas de personalidades de la cultura y la literatura mexicana. Dichosos aquellos que los conocieron. Los sobrevivientes se cuentan en puños entrada la última década del siglo XX, ahí donde el Waze topa con el final del camino. Los que seguimos en este mundo, salvo las excepciones que, por favor, no sólo levanten la mano, sino que también arrojen su crónica para darnos aliento, aceptaremos seguir siendo presas de un tiempo pasado que no volverá. Así es el destino, nos advierte el cronista: “En el centro histórico acaeció otra historia donde la historia detuvo las manecillas del reloj: hoy no existe un solo café histórico ni literario. En el aire de lo que fue la región más transparente del aire sólo quedan rumor, polvo, humo, nada”.
Como documento histórico a la vez que testimonial, aquellos que saben de biografías podrán alegar lo que gusten al relato de Marco Antonio. Zanjar diferencias con la noción del café literario, abultar la lista de locales con la circunstancia creativa para acusar que a Mac le faltó tal o cual, lo mismo que presumir de haber tomado café, expreso, té, infusiones sanadoras, capuchino e incluso cualquier otro brebaje inventado en el anterior y en el presente milenio, en un lugar de moda para los artistas y similares.
Quienes acudan a esa lectura de El café literario en la Ciudad de México en los siglos XIX y XX apreciarán otros costados de mi disfrute. Como estudioso del sector cultural, suelo escudriñar en las señales que trazan piezas como esta en la construcción de la economía cultural del país. La obra de Campos las tiene en abundancia. Atraigo unas cuantas de las que son la columna vertebral del recorrido: materia prima, suministros, invención como metamorfosis del modelo de negocios, bienes, activos, publicidad, marca, moda, servicios conexos, empleos, inversión, pérdidas, oferta, demanda, competencia. Y más: el café como nodo de emociones, de dramas que, en su intensidad, habrán de convertirse en poemarios y novelas, lo que se traduce en otra área, la editorial con su cadena de producción. Toda una estructura se forja para abrir las puertas a ciertos clientes hará de ese espacio un centro de su devenir como artistas, como creadores, como activistas políticos, como agentes de opinión pública, como editores, como amantes destruidos.
Escribe Campos: “Al ahondar en la vida de los cafés, no pocas veces me pareció que emblemáticamente podía leerse asimismo como la vida en la ciudad, y ser, a su manera, una pequeña representación del mundo”. Si algo define el rostro urbano son sus comercios. En tal perspectiva “Desde fines del siglo XVIII, pero sobre todo a principios del XIX, antes del inicio de la guerra de Independencia, ha habido cafés (…) La tradición del café, que a falta de mejor término llamaremos literario, ha sido importante pero soterrada y no es fácil sacarle las puntas a la luz”.
Viene entonces el papel de la economía, de la materia prima: “Hasta los primeros años del diecinueve el café fue artículo de importación. Todavía en 1802 no se bebía mucho en México. Sin embargo, siete años después, ya se sembraba en lugares como Acayucan, Acualulco y La Antigua”.
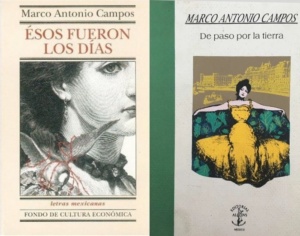
Traerlo de fuera, después cosecharlo, ver la demanda para operar un giro: “Desde los años treinta del siglo XIX, lo que llamaríamos cafés representativos de ese siglo en la ciudad de México, se idearon como lugares de reunión social, donde el respeto a la persona, la pulcritud del establecimiento, la calidad de los productos y el buen servicio, signaban la oferta”.
El modelo comercial en el siglo XIX tuvo ciertas características. Casos como La Gran Sociedad, el Veroly, el Progreso, el Café del Sur y la Bella Unión, “estaban integrados en un conjunto de establecimientos donde señoreaba el hotel. Es decir, en el inmueble había, además de los cuartos destinados a habitaciones, café, bar, nevería y a veces espacios para el billar, el ajedrez y el dominó”. Luego surgieron los que se anclaron a los teatros.
El primer café fue el Manrique, en la calle de Tacuba. Campos clarifica las influencias: el acento europeo en el decorado y mobiliario, la incorporación de juegos, además de los mencionados, el tresillo, los bolos y los naipes. Según las fuentes de las que abreva el autor -un coro de voces de maridaje reporteril- aparecen más rasgos característicos, como el servir bebidas con leche o con alcohol, el llamado fósforo y los helados, elaborados por neveros franceses.

Las páginas de El café literario en la Ciudad de México en los siglos XIX y XX son a la vez un compendio de anécdotas estelarizadas por figuras como Manuel Gutiérrez Nájera. “Asiduo habitué del Gran Café de la Concordia -escribe Clementina Díaz y Ovando- se podía encontrar al Duque Job con su flux claro, levita cruzada, gardenia en el ojal, fumando un puro, bebiendo a sorbitos su cognac o departiendo en ‘dulce charla de sobremesa’ con el enorme caricaturista José María Villasana, con Manuel Puga y Acal (Brummel) o con otros literatos”.
Con un toque de filme documental, la obra de Mac va al cierre del XIX contando que “En esos años resurgieron los cafés cantantes que se volvieron pronto cafés prostíbulos, o si se quiere, en una definición de José T. de Cuéllar, cafés tabernarios”. En ellos, cita la gacetilla de La Libertad del 1º de febrero de 1882, “se embriagan los hombres de la peor ralea y las mujeres de mala vida”.
Los esplendores del siglo XX
La dictadura porfirista y la Revolución no impidieron que los cafés continuaran su tradición, como tampoco el de los restaurantes, siendo la capital mexicana, un espacio cosmopolita. “Los jóvenes ateneístas sin café”, titula Campos uno de los apartados -el armado del volumen va como en saga- para citar a Julio Torri, quien señala que los integrantes del Ateneo de la Juventud acudían a el Bach o El León de Oro.
Tras la lucha armada, la catarata de cafés y sucedáneos cobra fuerza al pasar los años. Surge La Bella Italia y el primer Sanborns, en la Casa de los Azulejos. Relacionados por Salvador Novo, a los “alegres veintes” se suman sitios como el Lady Baltimore, el Café de Tacuba, La Flor de México y los cafés de chinos -con La Nueva China como principal exponente- “que crecían como la mancha urbana y los mismos chinos”, remata Campos.
Mientras más avanza el siglo XX, comienza a ser más familiar la trama, con sus glorias y sus entierros. Es el turno, por ejemplo, del Café París, “La catedral del café”, al decir de Humberto Musacchio. Concepto, práctica y protagonistas se multiplican. Así como los chinos, los trasterrados españoles tomarán parte del mercado no solo del café, también, con el paso de los años, de la gastronomía, las panaderías y las cantinas. “Nunca, como en la década de los cuarenta, gracias a los trasterrados, hubo tantos cafés en el centro histórico de la ciudad de México”.

Tiempos de las “diminutas españas”: el Tupinamba, La Parroquia, el Papagayo, las Chufas, el Campoamor y El Sorrento, este último donde “acampaba” León Felipe. Asiduo a las Chufas, Tomás Segovia escribió: “A mí me gustan los cafés con ventana y luz, por donde puede verse pasar la vida y por donde cruzan las muchachas. No me gustan los cafés elegantes: prefiero los que tienen las huellas diarias y donde los meseros no se comportan con una insoportable solemnidad”.
De darle vueltas, la tuerca aprieta. A partir de la página 110 de El café literario en la Ciudad de México en los siglos XIX y XX la nostalgia se impone. Al menos en mi caso, ya que, de oídas, leídas o vividas estoy próximo. Es el caso de lo ocurrido en la zona rosa, en la Roma, la Condesa y en el centro de Coyoacán; del surgimiento de otros modelos como el El Carmel, el San José, el Alto, el Konditori, los cafés de las librerías Gandhi, El Juglar y El Parnaso.
En El Ágora, otro recinto emblemático, cuenta Campos, “Nunca vi un Juan Rulfo más humano. Nunca lo vi tan desamparado y feliz. Yo sólo quería decirle cuánto había significado para mí Susana San Juan”.
Posos, borra, broza, cuncho
Del crepúsculo del café literario y de tertulia me tocó un esplendor que se lo debo a mi hermano Jorge, escritor y periodista, fallecido en 2020. Él me llevó al café de Las Américas hacia finales de los 70 o principios de los 80 a compartir con sus amigos. Conocí a editores, poetas, narradores y ensayistas que se convirtieron en seres entrañables, especialmente Antonio Castañeda y Carlos Isla. La mayoría ya fallecieron. Luego mudamos a otro local, cuyo nombre no recuerdo y no cita Marco Antonio Campos, en la calle de Orizaba casi esquina con Puebla.
Para cuando la casona se perdió con el sismo de 1985, el café literario se había esfumado de mi vida.

Eduardo Cruz Vázquez
Eduardo Cruz Vázquez periodista, gestor cultural, ex diplomático cultural, formador de emprendedores culturales y ante todo arqueólogo del sector cultural. Estudió Comunicación en la UAM Xochimilco, cuenta con una diversidad de obras publicadas entre las que destacan, bajo su coordinación, Diplomacia y cooperación cultural de México. Una aproximación (UANL/Unicach, 2007), Los silencios de la democracia (Planeta, 2008), Sector cultural. Claves de acceso (Editarte/UANL, 2016), ¡Es la reforma cultural, Presidente! Propuestas para el sexenio 2018-2024 (Editarte, 2017), Antología de la gestión cultural. Episodios de vida (UANL, 2019) y Diplomacia cultural, la vida (UANL, 2020). En 2017 elaboró el estudio Retablo de empresas culturales. Un acercamiento a la realidad empresarial del sector cultural de México.