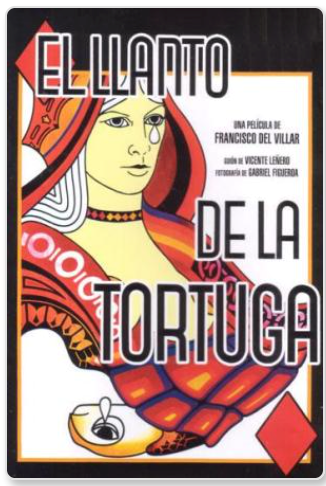Debatir sobre la bondad y nobleza de los integrantes de las culturas precolombinas no es un asunto novedoso. De hecho esta discusión surge desde el momento mismo en que el europeo se encuentra con los habitantes del territorio que pensaban eran las Indias Orientales. Este debate, sin embargo, no se da desde un enfoque ontológico, pues serán los “otros”, tal como sugiere Tzventan Todorov, en La conquista de América. El problema del otro (Siglo XXI editores, 1991) quienes se encargarán de definir, desde su propia cosmovisión, la suerte de aquellos a quienes llamaron indios.
De tal manera, la primera aproximación epistemológica que tiene Occidente ante el panorama inédito que encuentra, se da bajo la perspectiva renacentista. El pensamiento renacentista se basaba en la tradición clásica para la explicación de la evolución del mundo: al principio, en la Edad de Oro, se vivía en la inocencia, no había crímenes ni males; la Tierra producía cuanto fruto apeteciera el hombre para su sobrevivencia. Los humanos vivían felices; no existía el egoísmo, la avaricia ni la ambición. Todo era de todos. Da entrada luego la Edad de Plata donde la codicia empieza a dar sus primeras muestras. El ser humano se ve obligado a trabajar para obtener los frutos necesarios para su sustento. Aparece la guerra y se distingue entre los que poseen o no bienes. Por último, en la Edad de Hierro, el ser humano se entrega a toda clase de vicios y se declara una mutua guerra a muerte. La Tierra obliga a la humanidad a obtener su propio sustento mediante esfuerzos extremos.
La perspectiva renacentista sirvió al europeo como el fundamento racional para explicar la presencia de aquellos seres de quienes no poseían mayor información en las tierras abordadas. Para los europeos, inspirados en el pensamiento renacentista, la Edad Media había sido una época violenta, oscura y codiciosa. La Edad de Hierro, pues, comenzaba a hacerse presente. Por ello, hastiado de su aciago destino, echa una mirada atrás, en particular a la mitología clásica inspirada en el buen salvaje que los griegos hacían referencia del hombre de la Edad de Oro.
La percepción sobre las nuevas circunstancias entendida bajo la óptica renacentista se reflejó en la persistencia de los viajes que tenían como anhelo localizar el Paraíso y la fuente de la eterna juventud. Colón, por ejemplo, no sólo tenía como afán la apertura comercial o la conquista de territorios para la Corona española, sino encontrar el Edén. La imagen paradisíaca fue tan fuerte, sostiene Santiago Sebastián en su estudio Iconografía del indio americano (Ediciones Tuero, 1992), que aún en el siglo XVII se pretendió ubicar el Edén en la Amazonía y demostrar que los ríos que describe el Génesis que supuestamente circunscriben a la Tierra Prometida eran justo el Amazonas, el Orinoco, el Magdalena y el de la Plata.

Para el europeo a la luz del Renacimiento, la nueva realidad significaba asimismo un carpe diem. Era, pues, la oportunidad que se le presentaba para aprovechar las bondades que tenía frente a sí y empezar de nuevo. Pero esta vez procurando evitar los errores que lo llevaron a la corrupción y concupiscencia de la Edad Media.
Debido a que el viajero presumía estar cerca de lo que fuera el Paraíso, la primera visión de los naturales americanos se hizo bajo la influencia del cliché del buen salvaje, que contenía una revaloración del mito de la vida paradisiaca. No obstante, algunos otros, en contraposición, argumentaron también influenciados por el pensamiento renacentista que las tierras halladas no eran el Paraíso, sino el Infierno y que el ser que ahí habitaba no era otro más que el “mal salvaje” de la Edad de Hierro. Estos argumentos se basaban en la presencia de algunos grupos de caníbales carentes de organización, disgregados particularmente en el Caribe. Dicha idea también trascendió a Europa y creó la percepción en muchos de que en el continente habitaba el mal salvaje de la Edad de Hierro.
Juan A. Ortega y Medina, en Imagología del bueno y del mal salvaje (UNAM, 1987), sostiene que la idea del nuevo ente histórico aparece primero como la del buen salvaje que de inmediato se trueca en su contrario: el mal salvaje, no solamente bárbaro, mal menor, sino de naturaleza bestial. De una u otra manera, el indígena, tal como seguirá ocurriendo hasta nuestros días, sería interpretado por el no indígena.
Toda civilización está sometida a sus propios tiempos y está compuesta por seres humanos que como tales viven bajo dichas circunstancias. La naturaleza humana se caracteriza por su esencia contradictoria. No se puede concluir, consecuentemente, que una sociedad fue o no buena de manera categórica y de ahí construir una narrativa, pues las generaciones enfrentan retos y desafíos guiados por ideales y liderazgos que frecuentemente entran en conflicto. Toda historia tiene sus matices. Lo cierto es, sin embargo, que como sociedad deberíamos aprender de las experiencias pasadas, buenas y malas, curar las heridas que nos marcaron y a partir de ahí aspirar a construir un mejor destino para los que nos sucedan.

Andrés Webster Henestrosa
Andrés Webster Henestrosa es Licenciado en Derecho por la UNAM con maestrías en Políticas Públicas y en Administración de Instituciones Culturales por Carnegie Mellon University. Es candidato a doctor en Estudios Humanísticos por el ITESM–CCM, donde también ha sido docente de las materias Sociedad y Desarrollo en México y El Patrimonio cultural y sus instituciones. Fue analista en la División de Estudios Económicos y Sociales de Banamex. Trabajó en Fundación Azteca y fue Secretario de Cultura de Oaxaca. Como Agregado Cultural del Consulado General de México en Los Ángeles creó y dirigió el Centro Cultural y Cinematográfico México.