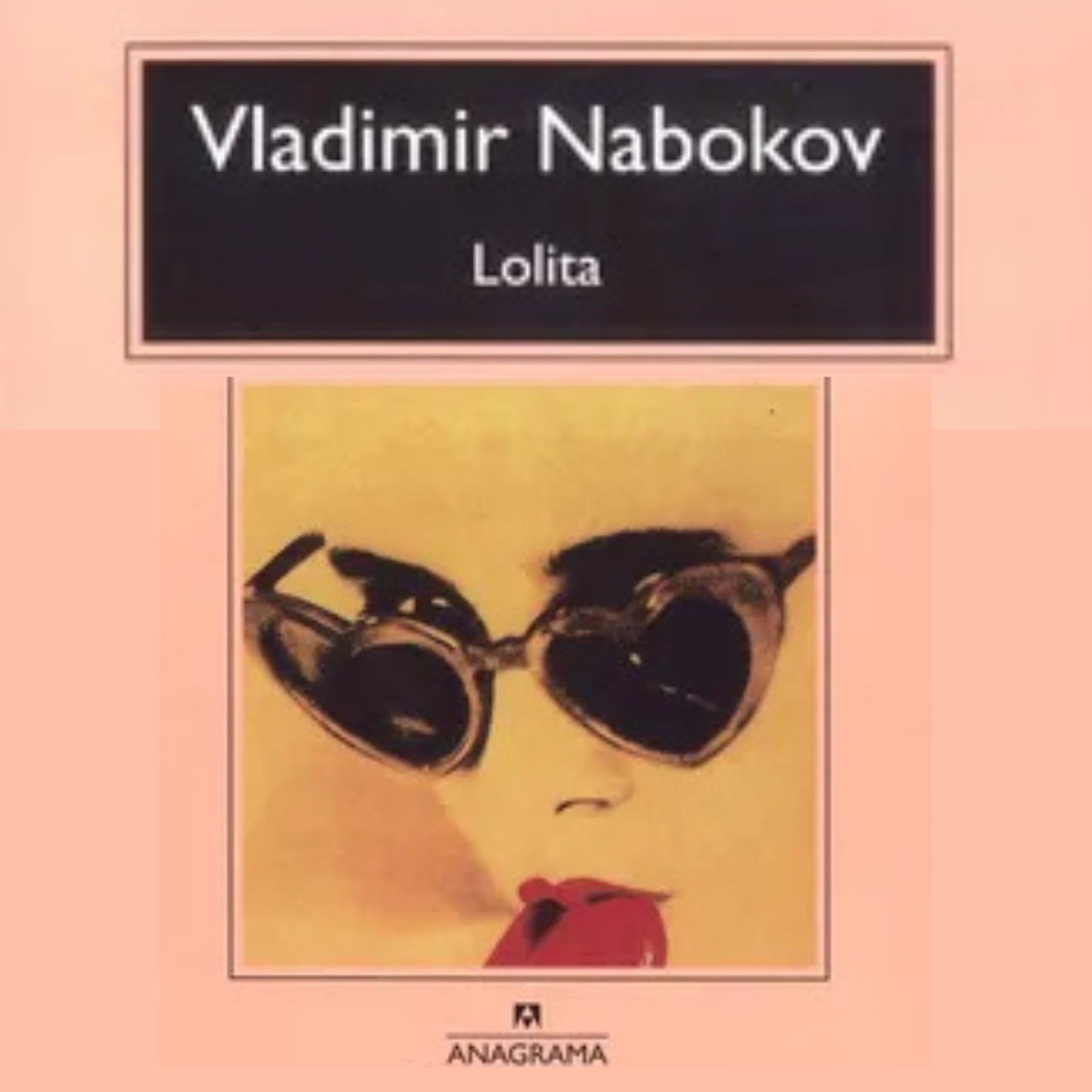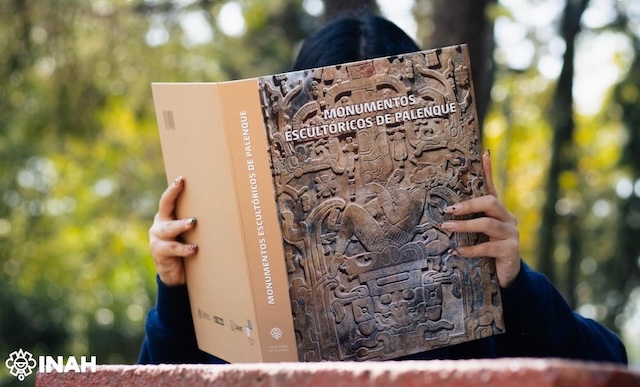Mi abuela S. tiene noventa y dos años. Ha vivido en Mérida, en Morelia, en Monterrey, en Ciudad de México, en Manzanillo, en Buenos Aires, en Cuernavaca. Alguna vez fue llamada «Princesa maya». Tuvo a su primer hijo, mi padre, a los treinta y tres años, y después de él, tuvo otros tres partos. Era una mujer guapa, con un lunar enorme en el costado derecho de su mejilla, curvas anchas y ojos grandes. Le gustaba ser el centro de atención en las fiestas. Mi abuelo la engañó con cualquier otra que se le pusiera enfrente, era un mujeriego alcohólico de lo peor; simpático, eso sí, y la quería, mucho. Eso no bastó para evitar el fastidio y mis abuelos se separaron cuando yo era pequeña, y muchos años después firmaron el divorcio para que él volviera a casarse. Mi abuela tocaba el piano. Durante mi infancia, daba clases de música a otros niños y, un poco a regañadientes, a mí. Recuerdo que me hacía dibujar la clave de Sol en un cuaderno pautado. También, y es quizá lo que más atesoro, me enseñó algunas palabras sueltas en maya.
Ahora, mi abuela pasa la mayor parte de su tiempo en ropa cómoda, pants y pijamas. Come mucho, duerme bien. Dice que esas dos acciones son las que la mantienen. Hace poco menos de diez años se enfrentó al cáncer de mama y lo venció. Tras la extirpación de sus senos, mi tío le ofreció pagarle una cirugía reconstructiva. La rechazó contundente, quién diablos la iba a querer ver desnuda como para tener chichis. Se queja, se queja mucho. Sugiere que tiene veneno por dentro; a veces, comenta, debido a una infección; otras, nos culpa a nosotros, dice que la queremos matar y que le ponemos sustancias a su comida. Antes de comer, limpia la fruta con una servilleta, para quitarle aquello que según ella nosotros vertemos para que muera.
Mi abuela S. ve siempre lo malo antes que lo bueno. A veces la observo: ella está sentada en el patio de la casa de mis papás, tiene cara afligida. ¿Qué piensa? ¿Cuántos recuerdos puedes atesorar en noventa y dos años? ¿Por qué guardar sólo los negativos? Reza, la escuchamos murmurar mientras pasa las cuentas de su rosario. Mi abuela S. pide morir. Está cansada, está harta.
***
Mi abuelita D. tiene setenta y ocho años. Sufre, desde hace mucho, de sobrepeso. Ha estado casada con mi abuelito por casi cincuenta y seis años. Es originaria de Chetumal y prepara la mejor cochinita pibil de este país. Nunca le gustó cocinar, a pesar de ser genial en ello. De pequeña, sus padres la mandaron a vivir a la capital y tuvo que trabajar muy pronto para sostenerse: estudió taquimecanografía, una de las pocas cosas a las que las mujeres se podían dedicar entonces. Se casó joven, a los veintiún años. La verdad es que mis abuelos «se comieron la torta antes del recreo»; durante años engañaron a mi bisabuela y le dijeron que mi mamá había nacido de siete meses. Tuvo cuatro embarazos, pero uno decidió abortarlo, clandestinamente. La culpa la carcomió durante algún tiempo y después mis abuelos tuvieron oportunidad de adoptar a un bebé: no dudaron en hacerlo. Ella dice que nunca ha sido muy amorosa; mis recuerdos están plagados de sus abrazos y de sus caricias. Mi abuelita canta, siempre lo ha hecho y tiene esa manía que mi papá detesta de que cuando no se sabe la letra de una canción, la inventa.
Ahora, mi abuelita pasa la mayor parte de su tiempo recostada, dormida. Padece depresión. Su problema de obesidad está peor que nunca y ha sobrellevado afecciones renales durante los últimos dos años. Dice que ya no tiene pendientes: sus hijos son grandes, sus nietos también, somos profesionistas y está orgullosa de nosotros. Fue a la psicóloga y tras una primera sesión larga, ella le dijo: «¿Te das cuenta que durante más de una hora sólo me has hablado de tu marido y cómo todo lo que haces gira alrededor de él?». Eso puso a mi abuelita en jaque. Mi abuelito, a sus ochenta y cinco años, es ahora el responsable de las labores domésticas; cuida amorosamente a mi abuelita D. No quiero ser la muñeca de trapo de nadie, me dijo ella. Estoy harta de que me traigan de un lado a otro.
Mi abuelita D. siempre ha sido muy directa. No tiene pelos en la lengua. El día de mi boda me trajo un collar: por si quieres usarlo; si no te gusta, no te lo pongas. Obvio me lo puse. Ese día es de los pocos en que la he visto derramar algunas lágrimas. Nunca ha sido sentimental, no se le da. Incluso, me comentó hace poco, no puede ver directamente a mi abuelito y decirle: te amo; y sí lo ama, de verdad, mucho. Mi abuelita D. está agotada, quiere morir. Las últimas veces que hemos hablado me ha dicho que está lista, que ya sólo está en Dios decidir el momento en que la llame. Sé que ella anhela que sea pronto. Está cansada, está harta.
***
La expectativa de vida para las mujeres de mi generación es de noventa años. Al parecer, llevo recorrida una tercera parte del camino. Viendo a mis abuelas, a mi ascendencia, en perspectiva, no sé si quiero continuar. Debo hacerlo, pero cómo. Qué hacer para que llegado el momento no pase el resto de mis días enferma, física o mentalmente, con una madeja de recuerdos tristes, rezando para que mi vida termine.
Dana Cuevas
(Ciudad de México, 1985) es narradora, editora y correctora, así como mamá de tiempo completo. Estudió la licenciatura en Lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha trabajado en distintas instancias del medio editorial, principalmente en casas editoriales independientes. Es autora de los libros de cuentos Un lugar normal (Instituto de Cultura Mexiquense, 2011) y Mujeres (Librosampleados, 2018). En Twitter aparece como @viendoestrellas.