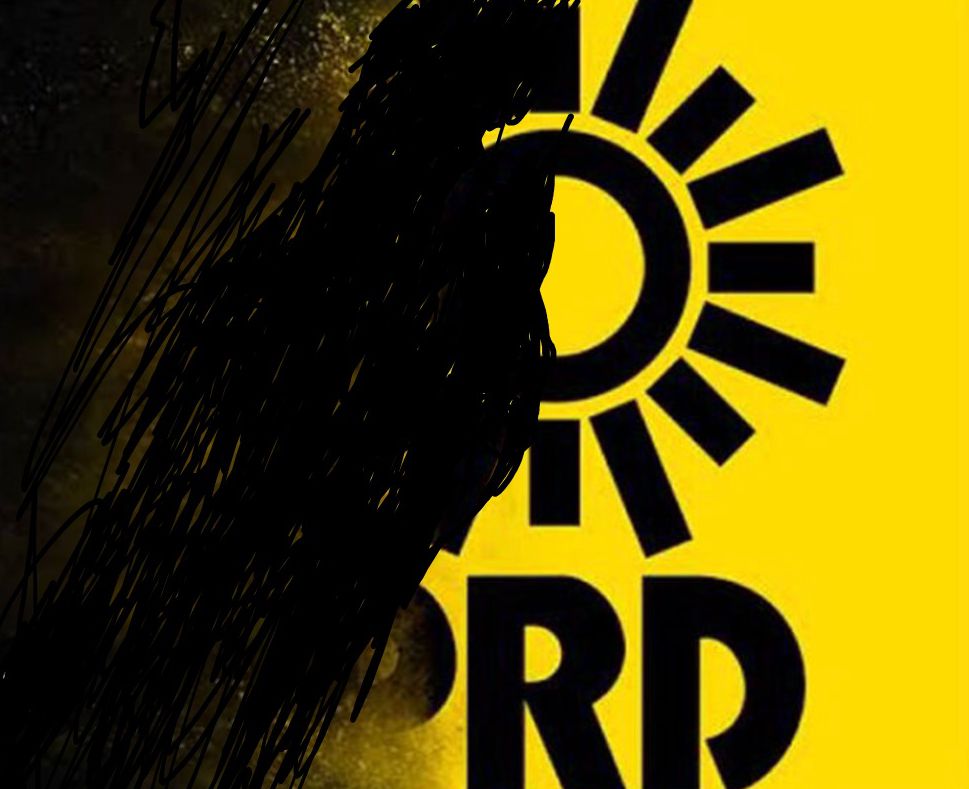Emmanuel cargó a sus hijas del cuarto donde dormían y las condujo al baño, mientras su esposa se encargaba de sacar apenas lo necesario de la cocina para resguardarse: algunas latas, comida congelada y botellas de agua. A esa hora, aproximadamente las diez de la noche de ese malhadado 23 de octubre, apenas se enteraban del arribo del huracán de intensidad cinco y, nada ingenuos, pues la playa ha sido su hogar por muchos años, sintieron temor al pensar las dramáticas consecuencias que la furia del viento podría traer consigo.
Un par de horas antes, mi cuñado jugaba en el gimnasio con sus amigos según el ritual que sigue a diario antes de regresar a casa a merendar con la familia, luego de una intensa jornada. Las alertas apenas fueron enviadas y hubo poca información del siniestro para que la gente se resguardara de manera debida. Tanto la población como las entidades públicas minimizaron el fenómeno, pues ¿cuántas veces se habían dado esas alarmas y al final aquellos huracanes anunciados no terminaban más que en tormenta tropical?
Lograron guardarse en el baño y atracar la puerta. Las niñas lloraban desesperadas sin saber a conciencia lo que sucedía. Fueron más de tres horas de largo martirio. La puerta parecía vencerse y Emmanuel tuvo que aferrarse a ella luchando cuerpo a cuerpo con el feroz viento que se batía como la peor de las bestias. Pasado un rato, el agua empezó a buscar camino por la hendidura de la puerta y tuvo que salir a enfrentarse a las hojas que caían en su cuerpo como granizo; al principio no sabía lo que le hería por todo el cuerpo, pues su visión era limitada, luego entendió que se trataba de las plumas de los árboles al quitarse una de ellas de la cara.
Logró llegar a la coladera para destaparla y así permitir que el agua fluyera. Como pudo se sostuvo para regresar al baño; en el camino alzó la vista y vio objetos que volaban como pájaros: sillas, mesas, cables, todo tipo de especies materiales que se convertían en misiles. Abrazó a su esposa y a sus hijas y pensó en ese instante que había llegado la hora de la muerte.
Pudieron resistir; él aferrado a la puerta, sus hijas con angustia y llanto y su esposa dedicándoles consuelo. Pasada la tempestad vino cierta calma, pero no la calma que nos apacigua, sino “la paz de los sepulcros”. Se asomó para un primer recuento de los daños; no había nada qué hacer, todo estaba perdido. La casa inundada, la arena había cubierto absolutamente todos los pisos, los vidrios rotos y los muebles hechos pedazos. Salió a la calle y miró aquel cerro que cada mañana le inspiraba por su verdor y que ahora lucía totalmente rapado y oscuro.
Caminó apenas unas cuadras para pedir ayuda, pues necesitaba avisar al resto de la familia que se encontraban a salvo para que fueran a buscarlos. Fue inútil; el panorama era caótico, absolutamente todo estaba destruído y no había comunicación alguna; la gente azorada corría con desesperación, buscando familiares o algún tipo de ayuda. Ante tal escenario se sentó en la banqueta y lloró desconsolado.
Reunió las fuerzas necesarias y emprendió el regreso a lo que antes fue su casa. Se pudieron organizar con lo poco que tenían a la mano, esperando algún tipo de ayuda; sin embargo, el temor rondaba, no sólo por las funestas consecuencias de la tempestad, sino por las noticias que llegaban acerca de la gente que no sólo buscaba alimento, sino apropiarse de los bienes ajenos. El miedo era tal que esas tres noches que duró la tortura, tuvo que dormir en un sofá aledaño al cuarto donde pernoctaban su esposa y sus hijas, con un cuchillo en la mano, ante la incertidumbre de que podrían llegar a saquearlos.
Aunque su auto arrancó, le llevó tres días conseguir algo de gasolina, y fue así que pudieron salir de aquel infierno. Tuvieron suerte gracias a que contaban con los medios para movilizarse y con un soporte familiar fuera de Acapulco que pudo cobijarlos, pero ¿cuántas familias no quedaron allá abandonadas a su suerte? ¿cuántas no perdieron seres queridos?

Microhistoria del dolor
Ya en su nombre venía la advertencia, pues “Otis” proviene de la palabra “oído” y significa “el que oye” o “el que escucha”; pero nadie lo hizo. Si no hemos sido capaces de escucharnos a nosotros mismos, mucho menos a la naturaleza. Según me he enterado estos días, el fenómeno inesperado en que Otis se volvió está asociado al cambio climático. Estamos ante el advenimiento de una hecatombe por el daño que le hemos causado al medio ambiente y aún actuamos con indolencia.
Escuchar las señales que nos manda nuestro hábitat, tanto para la prevención como para la acción inmediata en caso de un siniestro, es imperativo. La prevención implica cambiar nuestros hábitos y conductas desde el ámbito privado y, desde la inversión pública e industrial y transitar al uso de energías limpias. En cuanto a las respuestas ante los siniestros, está comprobado la estrecha correlación que hay entre los desastres naturales y la situación de pobreza; es ahí donde se deben enfocar los recursos ante las emergencias, para que dicha población cuente de manera expedita con los mínimos necesarios para su subsistencia y evitar fenómenos causados por el estrés como sucedió en Acapulco.
Ojalá duraran más los silencios para que otis, el oído, ese sentido que al parecer tenemos atrofiado, pueda escuchar mejor, no sólo a la naturaleza que nos habla para decirnos que está sufriendo por causa nuestra, sino a nosotros mismos como sociedad que también nos padecemos. Ante esto, regresa a mi mente el verso de Pablo Neruda, “me gusta cuando callas porque estás como ausente”. Otro poeta, el tabasqueño Carlos Pellicer, escribió: “vivir con pocas palabras, pero que en cada palabra haya una tempestad”. Callemos, pues, para escuchar y hablemos cuando sea necesario.

Andrés Webster Henestrosa
Andrés Webster Henestrosa es Licenciado en Derecho por la UNAM con maestrías en Políticas Públicas y en Administración de Instituciones Culturales por Carnegie Mellon University. Es candidato a doctor en Estudios Humanísticos por el ITESM–CCM, donde también ha sido docente de las materias Sociedad y Desarrollo en México y El Patrimonio cultural y sus instituciones. Fue analista en la División de Estudios Económicos y Sociales de Banamex. Trabajó en Fundación Azteca y fue Secretario de Cultura de Oaxaca. Como Agregado Cultural del Consulado General de México en Los Ángeles creó y dirigió el Centro Cultural y Cinematográfico México.