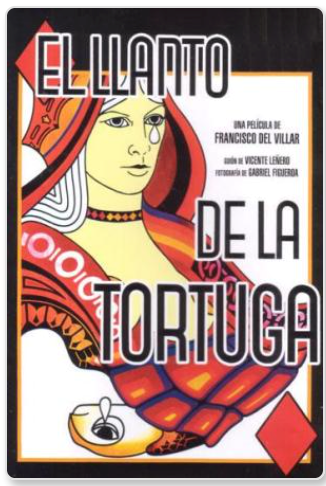En medio de tanta polémica por la aprobación de la desafortunada reforma al Poder Judicial por parte del Poder Constituyente Permanente, una noticia en cambio acertada, fue menos notoria. Me refiero a la aprobación, esta sí por unanimidad, de la reforma en materia de derechos y cultura indígena. Por su magnitud, este cambio constitucional requiere profundas reflexiones y representa avances en la materia, aunque también enfrenta retos para el Estado mexicano.
La primera reforma en materia de derecho y cultura indígena se dio en 1992, cuando la Carta Magna reconoció en su artículo 4º la composición multiétnica y pluricultural del país. A partir de la firma de los Tratados de San Andrés Larráinzar entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996, se dieron una serie de avances legislativos a favor de los derechos de los pueblos y culturas originarias. En 2001 tuvo lugar una reforma más profunda que especificó los derechos de los pueblos indígenas y de sus comunidades en dos apartados: el “A” desarrolló las bases de los derechos de los pueblos en el ámbito de sus culturas, mientras que el “B” hizo lo propio para las comunidades indígenas en el ámbito de su territorialidad y representación política. Posteriormente, en 2019, el Constituyente Permanente incorporó los derechos de las comunidades afromexicanas al texto constitucional.
La reciente reforma significa un avance para la salvaguardia de las culturas originarias y afromexicanas y sus derechos, como incidir a favor de las mujeres pertenecientes a estos grupos e incluir un apartado “C” referente exclusivamente a las comunidades afromexicanas, entre otros aspectos. Sin embargo, también representa grandes desafíos; el mayor de ellos, definir el espacio de competencia de los pueblos originarios en cuanto a su territorialidad y representación política. La reforma de 2001 fue clara en su apartado “B” para otorgar esos derechos solamente a las comunidades indígenas a través de sus “usos y costumbres”, que la reciente reforma denomina ya “sistemas normativos”; no obstante, con esta reforma, el máximo órgano soberano atribuye los derechos de territorialidad no sólo a las comunidades, sino también a los pueblos indígenas.
La definición del ámbito de representación política y territorialidad de los pueblos indígenas es, sin embargo, un reto para el Estado, pues implicaría la instauración de un cuarto nivel de gobierno, además del municipio, estado y federación. La reforma al artículo 2º constitucional de 2001, había dado una solución relativamente práctica, pues en su apartado “B” delegó la facultad de definir la representación política a las legislaturas de los estados. En tal sentido, sólo Oaxaca elige a 417 de sus 570 autoridades municipales a través de sus usos y costumbres, y lo viene haciendo incluso antes de la mencionada reforma. En cambio, el apartado “A” de la reforma de 2001, se abocó a definir únicamente los principios para la salvaguardia de las culturas de los pueblos originarios.

Con la reciente reforma, el apartado “B” no sólo atribuye derechos políticos y territoriales a las comunidades, sino también a los pueblos. El término pueblo, no obstante, tiene un sentido muy amplio: puede ir desde un Estado nacional (el derecho internacional le da ese sentido) hasta una comunidad, pasando por los grupos etnolingüísticos, los municipios o las asociaciones de municipios. Además, puede confundirse con lo señalado por la Constitución: “la soberanía reside en el pueblo” o “el pueblo tiene el inalienable derecho de cambiar sus formas de gobierno”. En cambio el concepto de comunidad tiene un sentido mucho más restringido, que se asocia principalmente al municipio.
Autores que promovieron la autonomía de los pueblos indígenas, Luis Villoro y Enrique Florescano, entre otros, defienden que es necesaria la unidad territorial de los pueblos; sin embargo, el problema surge cuando el territorio en el que éste se asienta rebasa los límites políticos del Estado; es decir, cuando trascienda el municipio o una entidad federativa. Pensemos por ejemplo el caso del pueblo mixteco que en Oaxaca ocupa un territorio bastante amplio: desde Huajuapan de León, la zona de la Mixteca Alta, hasta la Baja, en la costa norte de la entidad. Pero los mixtecos trascienden los límites de Oaxaca, pues se asientan también en Guerrero y Puebla; asimismo, habría que considerar como parte del pueblo mixteco aquellos que viven en Fresno y sus alrededores al centro de California. Pensar en una representación política a ese nivel, implica una problemática para el Estado.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento internacional firmado por México que contiene los principios para el reconocimiento de los derechos y cultura indígena, ocupa la palabra people, como el garante de dichos derechos. Hay una confusión, sin embargo, al traducir dicho término como “pueblo”, pues éste puede connotar desde el depositario de la soberanía, tal como lo establece el artículo 39 constitucional, hasta uno en específico, como el pueblo de Guelatao.
Si bien esta reforma representa un gran avance para las culturas originarias de México, también enfrenta un desafío mayúsculo que las leyes secundarias tendrán que resolver. El mayor de ellos será definir el ámbito de competencia política y territorial de los pueblos indígenas, más aún cuando la reforma les da reconocimiento como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En su tiempo, el principal motivo del rompimiento entre el EZLN y el gobierno federal se dio por la falta del reconocimiento a la autonomía de los pueblos indígenas, pues los zapatistas asumían que dicho estatus legal le correspondía al pueblo en su sentido amplio; es decir, trascendente a los límites territoriales. Veremos si el Estado mexicano ahora es capaz de diseñar un modelo para resolver esta problemática.

Andrés Webster Henestrosa
Andrés Webster Henestrosa es Licenciado en Derecho por la UNAM con maestrías en Políticas Públicas y en Administración de Instituciones Culturales por Carnegie Mellon University. Es candidato a doctor en Estudios Humanísticos por el ITESM–CCM, donde también ha sido docente de las materias Sociedad y Desarrollo en México y El Patrimonio cultural y sus instituciones. Fue analista en la División de Estudios Económicos y Sociales de Banamex. Trabajó en Fundación Azteca y fue Secretario de Cultura de Oaxaca. Como Agregado Cultural del Consulado General de México en Los Ángeles creó y dirigió el Centro Cultural y Cinematográfico México.