
La lectura es una sola, pero tiene muchos modos. Hablaré de uno de ellos, el del lector literario, devorador de cuentos y novelas, el de ese individuo que no escatima desvelos con un libro en las manos. Los de su especie suelen aislarse para emprender la fuga hasta los tiempos de Adriano, el emperador memorioso que tanto cavilaba sobre su misión. Le hurtan tiempo al tiempo para debatir en francés en uno de los salones aristocráticos de San Petersburgo.
El lector literario asume una realidad paralela, una verdad dentro de otra y de otra como en una muñeca rusa. Es un ser voraz que persigue al libro deseado hasta en los malhadados sótanos de una casona maldita. Nada detiene su deseo de leer aquello que más lo arrebata. Pero, contra lo que podría esperarse, no se desentiende del mundo. Todo lo contrario, se convierte en un observador privilegiado del acontecer que lo rodea puesto que, a fuerza de pulsar las ideas contenidas en las historias, tiene herramientas filosas para la abstracción y el análisis. Por eso resulta portentosa la metáfora que encierra el Quijote: el lector que, por serlo en demasía, extravía la razón para poder develar las verdades esenciales de la existencia.
Quien lee Crimen y castigo conoce bien los demonios interiores que engendra el frío de la miseria. Quien profundiza en las cavilaciones de Edmundo Dantés comprende la aterradora fuerza de la venganza. Quien vuelve a la isla, entiende las falacias del retorno.
En la lectora literaria conviven sus propios sentimientos con los de los personajes de sus lecturas. Los acontecimientos acaecidos en la ficción pueden ser tan contundentes como los de la vida real. La lectora entiende que la Maga y Oliveira van por las calles parisinas enamorados del azar y del desapego, extraños amantes que en nada se parecen a Fermina Daza y Florentino Ariza cuyo amor apuesta, sin exigir nada, al tiempo sin medida. Para la Carlota de Fernando del Paso, el amor se aparta del lustre de una historia romántica, parece una pasión frustrada en un espejo roto.
El caso es que el lector literario es testigo y, en el mismo viaje, protagonista del desamparo de Larsen, de la ambición y la ingenuidad de la Bovary, de la camaleónica falsedad de Ripley y de la deshilvanada espera de Molly Bloom, la Penélope irlandesa de James Joyce.

El carrusel de la lectura
Aldous Huxley describe a los lectores de cuerpo entero en el siguiente párrafo: “Leemos la mayoría del tiempo, leer es uno de nuestros malos hábitos, porque sufrimos cuando nos queda tiempo libre y no hay material impreso con el que tapar el vacío. Privados de sus periódicos o novelas, los adictos a la lectura recurrimos a libros de cocina, a la literatura con la que se envuelven las botellas de las medicinas sin receta, a las instrucciones para mantener la frescura de los cereales que encontramos en sus cajas. A todo”. Es bien sabido que Cervantes levantaba hasta los papeles tirados en la calle para leerlos. Algunos han asegurado que la lectura es compañía. Borges, uno de los más agudos lectores de todos los tiempos, señalaba: “de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria”. Y es precisamente esta aseveración del argentino la que mejor define al lector literario: imaginación y memoria. Ambas fertilizan el universo de las ideas y del humanismo.
Me detengo un momento aquí para abrir un paréntesis y decir que no creo, contra lo que pareciera, que el lector es una especie de depositario de la virtud y la bondad. El ejercicio de la lectura no es una categoría moral. Y no es superior una mujer o un hombre que lee cotidianamente que quienes no lo hacen. La lectura, por sí misma, puede generar conocimiento, pero no sabiduría, señaló William Somerset.
El lector no es estático, se transforma en simbiosis con la escritura. La forma de narrar cambia y lo mismo ocurre con la manera de leer. En el siglo IV, por ejemplo, no se leía en silencio. Al menos no era un práctica común, sino un hecho aislado. Leer era hablar en compañía, casi siempre con un sentido místico, retórico o utilitario. Y la determinación de lo que se podía leer, en aquellos años tan distantes, no era potestad de un lector aislado.
Siguiendo a Alberto Manguel, sabemos que Agustín de Hipona, bautizado por San Ambrosio, en una ocasión descubrió con asombro al obispo milanés leyendo en silencio. Leer a solas y sin pronunciar palabra no era una práctica aceptada. En el siglo IV, solo las plegarias podían ser objeto de una introspección individual.
“Cuando Ambrosio leía, los ojos recorrían las páginas y el corazón profundizaba el sentido, pero la voz y la lengua descansaban”, escribió asombrado San Agustín en las Confesiones.
En una edad todavía más remota, la locución resultaba definitiva para el sentido del texto. Se leía en voz alta para que la palabra oral diera ilación al discurso escrito que entonces carecía de normas generalizadas de puntuación y de una separación precisa de las frases. La voz le otorgaba orden lógico a la palabra del papel.
La silenciosa revolución de San Ambrosio puede compararse con la invención de la imprenta. El prelado le dio a la lectura la libertad de la interpretación íntima que, sin duda, cambió para siempre la historia de las ideas. Ya se ha afirmado que se podría nombrar al elocuente Obispo de Milán como patrono de lectores. Él abrió el camino a la ficción destinada al individuo a solas.
De San Ambrosio a Virginia Woolf, de San Agustín a Juan Rulfo han fluido torrentes de tinta sobre cientos de tipos distintos de papel que, si se juntaran en pilas, estas serían más altas que todos los rascacielos de Manhattan. Sin embargo, durante más del 90 por ciento de ese tiempo, los analfabetos fueron inmensa mayoría. Durante casi todos esos siglos, los que sabían leer eran unos pocos privilegiados. Y los que leían por el simple placer de hacerlo, eran todavía menos. No obstante lo anterior, desde los primeros escritores y lectores en Mesopotamia, los pensamientos más valiosos encontraron hogar en los libros. Cada generación aporta un tipo distinto de lector, lo que culmina en nuevas rutas de escritura.

Naturaleza polisémica
El nivel de información de los lectores establece una conciencia lectora diferenciada. Aunque todo el mundo puede quedar atrapado en las aventuras del Campeador, lo leerán de manera distinta los lectores del Medio Oriente y los de Hispanoamérica. No se leyó igual en el siglo de las luces que en la posguerra europea. Y no es comparable el lector especializado en literatura medieval con el adolescente capturado en la truculenta fascinación de las Historia de dos ciudades de Dickens. Es precisamente en esas disparidades donde radica la seducción de la lectura. Su naturaleza es abierta, fluctuante y polisémica. Siempre hay una historia distinta para cada quien.
Los soportes de lectura cambian a cada tantos y pueden ser rotundos. No fue lo mismo leer en los rollos romanos que en los mamotretos escolásticos. Las diferencias del ejercicio lector, implican contrastes significativos. Hoy, la transportabilidad de los libros empieza a ser un tema central. No es igual llevar tres en el equipaje que cargar un centenar en la tableta. También en la lectura la forma es fondo.
Lo cierto es que el lector de ficción del siglo XXI es el más afortunado de la historia. Hoy en día, leer empieza a alcanzar la jerarquía de un buen hábito. En algunos casos, el acto de la lectura por placer ya comienza a considerarse deseable. Hoy se multiplican en el mundo las preguntas: cuántos y quiénes leen libros, qué leen los lectores, cuántos libros se compran al año, qué países son los más lectores y cuáles los menos, cuántas librerías y bibliotecas existen por kilómetro cuadrado, cuántos aprueban las evaluaciones de compresión de lectura en las escuelas. Las estadísticas se multiplican. A Felipe Garrido le escuché una atinada respuesta: “en nuestro país se lee más de lo que se cree y menos de lo que se debe”.
La lectura también empieza a abrirse paso como un espacio creativo. Pero subsiste el analfabetismo real y el funcional. La comprensión del texto, en algunos lugares, es todavía una aspiración a largo plazo. Existen amplias regiones donde no se puede acceder a los libros. Sin embargo, el poeta guatemalteco Carlos Illescas aseguraba con optimismo que la lectura, como el agua, siempre encuentra cauce, y nunca falta un poco de luz para un libro. Los versos se las ingenian para llegar. Miguel Donoso aseguraba que los lectores podrán no ser las personas más felices, pero sí son las más intensas. Y contagian a su paso.
Aunque los soportes para leer evolucionen, y quizá acabe por imponerse la vía electrónica, no se perderá el sentido sustancial de la lectura. San Ambrosio le confirió una vertiente espiritual: “A dios hablamos cuando oramos, a dios escuchamos cuando leemos sus palabras”. A la distancia, pareciera que el Obispo engañó a todos al enseñar a leer sin voz, pues bien sabía que la lectura es siempre una palabra para los demás. Sabía que los lectores crean invisibles vasos comunicantes en una complicidad de cofradía lectora. No conozco un solo lector literario que no quiera contagiar su pasión por las historias. Algo tienen de misioneros al invitar a compartir la resignada soledad del náufrago en la isla, el baile de Zorba en una playa reverberante y el miedo de un sacerdote en tierras tabasqueñas.
Los novelistas desean que el lector entre a la novela hasta perderse. La aventura de las otras vidas es la propia cuando se logra vivir en la Samarcanda de Amín Maalouf, en la Santa María onettiana, en el condado Yoknapatawpha, en Combray, el pueblo proustiano. Vivir en tales sitios, construidos con ladrillos de palabras, significa una ruptura con lo establecido en el mundo cotidiano.
Todos los lectores literarios se han mirado en el ojo del cíclope, miles han buscado a su padre entre las sombras, algunos han visto con nitidez la esbelta figura de Justine entre las dunas del atardecer. Al leer se vive más allá de lo inmediato.
Y no creo equivocarme al afirmar que la lectura implica riesgos. Al menos en algún periodo de la existencia, todos los lectores literarios persiguen sin tregua a la ballena.
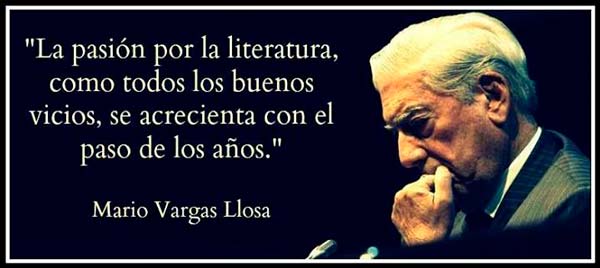
Saúl Juárez
Entre sus obras de narrativa y de poesía se cuentan: Paredes de papel, Ed. Práctica de Vuelo, Más sabe la Muerte, Ed. Oasis, Piedras del Viento, cantata con música del Manuel Enríquez, Si van al Paraíso, UNAM, Es agua esta luz, UNAM, Señales de Viaje, Ed. Planeta, El viaje de los sentidos, Ed. Verdehalago, y La calle de los fresnos, Ed. Hecho a Mano.

