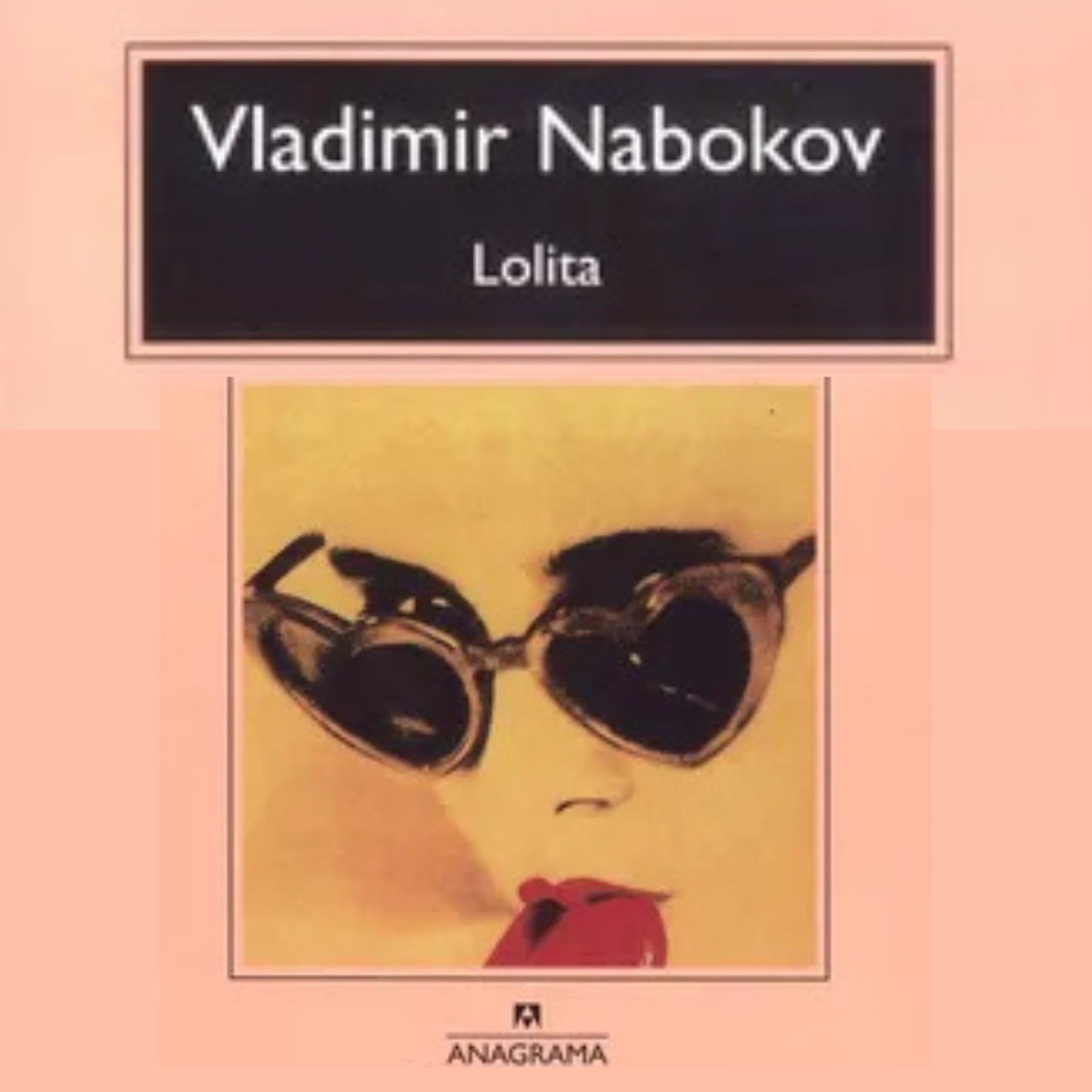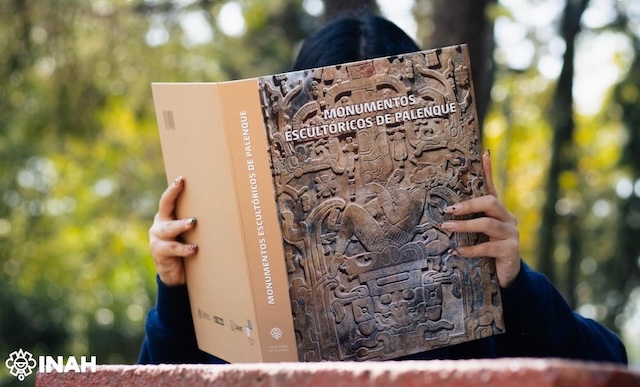Aunque mi padre y mi madre no se conocieron en la facultad, ambos estudiaron Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Mi hermana mayor y yo coincidimos en Ciudad Universitaria, ambos preparándonos, según lo sugería la tradición en casa, para ser abogados. Mi hermana menor es historiadora; no hizo su licenciatura en la UNAM, pero sí realizó ahí su maestría y sus estudios de doctorado. Su hijo, mi sobrino, se graduó del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), perteneciente a la Máxima Casa de Estudios.
Mis abuelos maternos también pasaron por la Universidad Nacional: ella viajó del Istmo de Tehuantepec al otrora Distrito Federal (DF), para estudiar en la Escuela Nacional de Ginecología y Obstetricia y él, también proveniente de la cintura del país, ingresó a San Ildefonso a estudiar la preparatoria; más tarde pasó por la escuela de Jurisprudencia y por la de Letras y fue profesor de Literatura durante varios años en la Escuela Nacional Preparatoria. En mi familia, pues, hay más unamitas que egresados de otras universidades. Como en muchas otras, la UNAM ha sido parte fundamental de nuestras vidas; hemos pasado ahí momentos de grata satisfacción y desarrollo humano.
Si bien es cierto que la oferta educativa ha crecido a lo largo y ancho del país, tanto con universidades públicas como privadas, anteriormente muchas familias hacían grandes esfuerzos por mandar a los hijos a estudiar a la UNAM. Mi padre se desprendió de su pueblo para hacerlo; mi abuela se mudó con sus hermanos con el mismo propósito, y mi abuelo, criado en el rancho, se vio en la necesidad de vender su caballo al pie de la estación de Ixhuatán, ubicado en el vértice de Oaxaca con Chiapas, para sufragar su pasaje a la capital.
Mi paso por el campus de la UNAM, reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, me trae gratos recuerdos. Mi generación, con los bríos que inyecta la juventud, tenía la estamina por participar en la arena pública a partir de la contraposición de ideas, de la crítica constructiva, del debate, y la Universidad era el terreno propicio para ello. México vivía momentos cruciales en el campo político y económico; por un lado, la inquietud social por la apertura democrática y, por el otro, la anunciada apertura comercial por el acuerdo trilateral con los vecinos del Norte, acompañada de la visibilidad del país ante el mundo. La UNAM pasaba por momentos complicados bajo el rectorado del Dr. Jorge Carpizo, no obstante, el diálogo y la apertura que la han caracterizado, fueron cruciales para superar aquellas dificultades.
Desde nuestra trinchera, compañeros y amigos, quisimos abonar con nuestras ideas al contexto histórico y nos propusimos publicar una revista: Tlatolli, La palabra. Poetas en ciernes, futuros políticos, abogados, docentes, pero sobretodo jóvenes ciudadanos comprometidos, dejamos impresas nuestras inquietudes. Patrocinada por nosotros mismos, sólo salieron tres ejemplares. Ahora que recorro nuevamente sus páginas me pregunto por el destino de nuestra generación. Me detengo a leer con particular añoranza los textos del desaparecido Ignacio Padilla. No era nuestro compañero en la UNAM, pero con la generosidad que lo caracterizaba, Nacho nos regaló una serie de cuentos que no dejan de fascinarme.
En las aulas de la facultad de Derecho tuve la suerte de inspirarme por muchos maestros. Recuerdo en particular las clases de Derecho Constitucional con Jorge Madrazo, Sociología con Alberto Senior, Derecho Administrativo y Fiscal con Alfonso Nava Negrete, Amparo con Ignacio Burgoa, Teoría Económica con Abel Vicencio Tovar y Filosofía del Derecho con Manuel Ruiz Daza, entre otros.

La UNAM me dio la posibilidad de acercarme a una oferta educativa que trascendía las aulas. Era costumbre asistir a las funciones de cine o presenciar una obra de teatro al Centro Cultural Universitario; también escuchar a la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la Nezahualcóyotl, una de las mejores salas de conciertos del mundo. Durante los descansos era menester sentarse con las siete fichas, pues “abogado que no juega dominó es como flor sin aroma”. Los viernes por las tardes, cada quince días, jugaban los Pumas; saliendo de clases el ritual consistía en caminar de la facultad al emblemático Estadio Olímpico. Estuve presente en varios partidos de aquella gloriosa generación de fines de los 80 y principios de los 90, incluídas algunas finales; recuerdo particularmente cuando se coronaron ante el América con aquella patada de zurda del Tuca Ferretti, que hizo cimbrar el sombrero de charro que emula la figura del estadio.
La UNAM representa un símbolo para nuestro país que se ha construido por varias generaciones; un espacio donde se logra la apertura y la exposición libre de las ideas, donde las decisiones se toman al interior bajo un modelo de autogobierno en donde no debe influir el aparato del Estado. Se trata de la sagrada “autonomía”. Esta cualidad intrínseca a la Universidad, se gestó en 1929, ante los intentos del gobierno por imponer acciones donde se consideraba poco a la comunidad universitaria. Entonces, un grupo de jóvenes afines al vasconcelismo, encabezados por Alejandro Gómez Arias, se manifestó y puso alto a dichos intentos. No obstante, la discusión continuó hasta 1933, ante un ilustrado debate entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano. Caso abogaba por la libertad de cátedra, mientras Lombardo Toledano sugería una educación afiliada al pensamiento socialista. La visión de Caso se impuso y, desde entonces, se consagró la autonomía, que en síntesis representa dos valores: el autogobierno y la libertad de cátedra.
Hoy nuestra querida Universidad vive nuevamente épocas aciagas ante el cambio de autoridades que se avecina. Sin embargo, hemos de entender que es parte de su ADN. Así fue en la etapa de la autonomía; también en el movimiento estudiantil del 68, bajo el rectorado de Javier Barros Sierra y su decidido aplomo por la defensa de la misma; o en el movimiento estudiantil de 1971; también en mi época y hasta en 1999, con el necesario desalojo de grupos disruptivos. No obstante, la UNAM siempre ha salido avante; la historia que trae a cuestas y el uso de la razón que caracteriza a su comunidad, se imponen a intereses ajenos a su papel esencial de formación ciudadana.

Andrés Webster Henestrosa
Andrés Webster Henestrosa es Licenciado en Derecho por la UNAM con maestrías en Políticas Públicas y en Administración de Instituciones Culturales por Carnegie Mellon University. Es candidato a doctor en Estudios Humanísticos por el ITESM–CCM, donde también ha sido docente de las materias Sociedad y Desarrollo en México y El Patrimonio cultural y sus instituciones. Fue analista en la División de Estudios Económicos y Sociales de Banamex. Trabajó en Fundación Azteca y fue Secretario de Cultura de Oaxaca. Como Agregado Cultural del Consulado General de México en Los Ángeles creó y dirigió el Centro Cultural y Cinematográfico México.